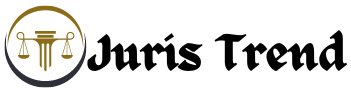Esta vez tampoco. Y no es que sea una sorpresa. De alguna manera, el sector había dado por sentado que esta legislatura tampoco traería la regulación de los grupos de interés. El lobby, esa actividad legítima de participación pública, vuelve a quedarse esperando una regulación que no llega. Hace apenas dos meses coincidía en un debate en la Universidad Carlos III de Madrid donde se hablaba del anteproyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés que habría de aprobarse inmediatamente. El anteproyecto convivía también con una pretendida reforma del Reglamento del Congreso que habría de regular la relación de los grupos de interés con las Cámaras. Todo, con el anuncio de elecciones para el próximo día 23 de julio, decae. Como también decae el ánimo de entender qué ocurre y qué resistencias hay para normalizar literal y metafóricamente la necesaria relación entre empresa, ciudadanía y Estado.
El fondo del asunto tiene que ver con el hecho comprobado de que la regulación tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de las empresas y en sus estándares de funcionamiento. El fondo del asunto tiene que ver también con el hecho comprobado de que el Estado no puede ser certero estableciendo condiciones de seguridad jurídica, protección y libre competencia sin el concurso de la empresa y de la ciudadanía, que ha de trasladarle al regulador desde la práctica del impacto de la regulación que se quiere impulsar. Esa interacción es cada vez más necesaria, en un contexto de cambios rápidos y disruptivos a los que los modelos de regulación tradicionales no pueden acompañar. Si no se clarifica el alcance de la colaboración público-privada, vamos abocados a sociedades alegales, en el mejor de los casos, y a regulaciones trepidantemente obsoletas porque cuando han querido nacer están regulando realidades que ya han cambiado. Las advertencias que nos llegan de muchas tecnológicas con los riesgos de la inteligencia artificial, el mercadeo de emisiones u operadores que se saltan las leyes que los regulan porque pagar las multas sigue siendo más rentable para ellos que cumplir la ley, léase Ley Rider, como si esa razón no hubiera sido superada ya con la abolición de la esclavitud, dan medida de la magnitud del reto por delante.
Por todo lo anterior, para muchos, la intención de regular la actividad de los grupos de interés está desenfocada. Y quizá, este nuevo fracaso sea más una señal que una profecía autocumplida. El movimiento de placas tectónicas que llega recolocará el debate. Lo hará rápido, tras un colapso, o lentamente, a través de una guerra cultural que ya se ha iniciado y de uno de los bandos el precursor es la Unión Europea. Pero a ello también se ha sumado Estados Unidos con el concepto de las democracy-affirming business. ¿Qué significa? Que la democracia ocupa un espacio pequeño en la historia y que, para mantenerla hoy, en medio de tantas presiones, la más leve de todas la iliberal, necesita de un Estado fuerte (que no gordo), de una ciudadanía menos medieval y de un compromiso de las empresas, conscientes más que nunca de su enorme impacto (medioambiental, social, económico o político), para enfrentar juntos un futuro que se abre sin demasiadas pistas de cómo afrontarlo y con casi todas las reglas del juego por definir.
En el debate en la Universidad Carlos III de Madrid se hablaba mucho de la desigualdad entre actores que quieren influir en la norma y en los asuntos públicos. Desde lo legítimo (lobby profesional), la gran empresa sigue teniendo una capacidad de influencia directa e indirecta mayor que la de una pequeña y mediana empresa o un grupo ciudadano. Sin duda. Pero venimos de una desigualdad radical que la experiencia democrática ha ido atemperando, sin resolver del todo. El problema de esa desigualdad es que muchos siguen mirando a los palcos buscando causalidades y si el corazón del lobby estuviera en los palcos, créanme, no habría whisky para tanto lobista.
Carmen Muñoz Jodar, directora senior Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca