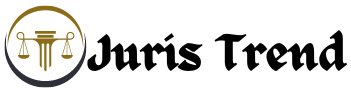La generación de mis abuelos soñó con tener un piso en propiedad, y a eso empeñaron sus esfuerzos en un contexto económico, político y social (años 50-60) inestable y sembrado de dudas. Pero lo consiguieron, fueron los primeros propietarios de una clase media que se asentaba como el motor de la prosperidad de la España que nadie podía imaginar. A esa generación, trabajadora y paciente, siguió otra, la de mis padres (años 70-80), que no sólo consiguió mantener la propiedad inmobiliaria sino incluso, en algunos casos, aumentarla con segundas residencias productos del ahorro y la inversión.
¿Quién lo diría? España ligaba su crecimiento y el de su ciudadanía al mercado de la propiedad. Así hasta otra generación: la mía (años 90-). La generación pérdida, los hijos malditos de Lehman Brothers. Para nosotros ya no quedaban pisos, ni mercado del alquiler, ni nada parecido. A partir de 2013 y hasta la actualidad se ha sucedido una década de acoso y derribo a la propiedad inmobiliaria, al concepto principal del progreso como sociedad en el bienestar. «Sin casa, sin futuro» se gritó mucho tiempo hasta que los que gritaban empezaron a hacerlo en el Congreso de los Diputados. Luego ya no gritó nadie. Nadie.
Para comprender completamente lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario en España hay que remontarse a la crisis de 2008 pero, sobre todo, al modelo de digestión posterior adoptado por los poderes públicos con competencias (Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos). Este modelo apostó toda la gestión del crash a la concentración de créditos y propiedad para, más tarde, promover la venta de unos y otros, liquidando las empresas de construcción y promoción y aliviando, en lo posible, los balances de las entidades de crédito con sobrexposición al ladrillo. FROB, SAREB, etc. Todo es lo mismo. Una apuesta por la descongestión del sistema para evitar su colapso.
El planteamiento general no fue malo, el problema es que ha sido incompleto y parcial. Y ahora, una década después, comprobamos que los excesos de velocidad en los traslados de activos y pasivos han provocado un descontrol en la situación posesoria de los bienes (fenómeno de la ocupación) y al propio tiempo un desentendimiento total del poder público en la adquisición de vivienda con el propósito de la conformación de un parque al menos similar al de los países de nuestro entorno. Sin vivienda pública y con la vivienda privada descontrolada sólo faltaba un elemento añadido: el auge del turismo y la penetración de capitales extranjeros en la inversión inmobiliaria nacional. Definitivamente: la generación pérdida jamás tendrá vivienda en propiedad.
Todas las leyes de la última década: desde la Ley 1/2013, de 14 de mayo, hasta la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, han ido orientadas en la misma dirección: la (legítima) protección del deudor vulnerable a costa del propietario. ¿La razón? Simple: el poder público sustituye su responsabilidad por omisión trasladando su coste al propietario privado, al que además penaliza fiscalmente con supresión de deducciones e incremento de otros tributos. Porque el objeto de fondo en todo esto es precisamente eso: el sector inmobiliario en España es un crimen cometido por sus propios responsables.
La última vuelta de tuerca (la Ley 12/2023) ha sido ahuyentar a los grandes inversores y penalizar a los presentes con la imposición de cargas procesales y administrativas exorbitantes y que nadie tiene pretensión de regular. Nada como una buena dosis de inseguridad jurídica para curar el sarampión de un mercado que deambula sin norte, hacia ninguna parte.
Pasado el tiempo aún cabe una opción de salida: reconducir la inversión privada, ampliar la oferta pública y agilizar los plazos para la tutela de la propiedad y posesión inmobiliarias con independencia de la condición de persona física o jurídica del propietario. Las estadísticas de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, son lo suficientemente negativas para abrir el debate sobre la conveniencia de un pacto de estado a nivel territorial sobre la cuestión. Con propuestas realistas, consensos y, sobre todo, sabiendo que las externalidades no se pueden descargar en los propietarios.
Los niveles de endeudamiento para la adquisición de primera vivienda y la situación en grandes ciudades obligan a un pesimismo preocupante para el porvenir de las generaciones posteriores a 1990. Jóvenes que no consiguen solvencia suficiente y mayores que retiran sus inmuebles del mercado arrendaticio ante el temor a la ocupación. Problemas que trascienden la brecha generacional y que inspiran un fundado temor al futuro si el turismo sigue promocionando las modalidades alternativas de arrendamiento.
No es fácil exponer este diagnóstico. Sin embargo, es el momento de hacerlo. Hay que denunciar la crítica coyuntura en la que nos hallamos y el incierto horizonte que hoy se dibuja para los propietarios y quienes aspiran a serlo. Una década después, el acoso y derribo a la propiedad inmobiliaria ya es casi total.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días