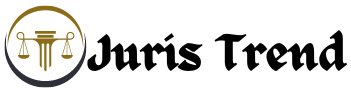En sociedades democráticas como en la que se supone que vivimos, la transparencia, la ética y la integridad deben ser pilares fundamentales, por lo que salvaguardar estas fronteras debería ser imperativo para preservar la confianza en nuestras instituciones.
En este sentido, el 9 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según su preámbulo, sólo cuando la acción de los responsables públicos se someta a escrutinio y los ciudadanos puedan conocer cómo se toman decisiones, se manejan los fondos públicos o se conozcan los criterios bajo los que actúan las instituciones se podrá hablar de transparencia y buen gobierno.
Sin embargo, 11 años después de su entrada en vigor, se sigue observando cómo quienes tienen relaciones directas con las instituciones -o incluso los propios poderes públicos- reciben un trato más permisivo que quienes legítimamente actúan como intermediarios en el ámbito empresarial. Es ahí cuando los límites entre la intermediación legítima y el tráfico de influencias se vuelven difusos en la compleja danza entre intereses y relaciones que caracterizan a la esfera política y empresarial, lo que plantea desafíos éticos y legales significativos.
En este contexto, es fundamental entender la diferencia entre la intermediación legítima y el tráfico de influencias. Por un lado, la intermediación, en su forma más básica, implica actuar como un enlace entre dos partes con intereses comunes o complementarios. Tanto en el ámbito empresarial como político, un intermediario puede facilitar el diálogo entre representantes gubernamentales, ciudadanos, organizaciones sin ánimo de lucro o empresas, práctica que cuando se lleva a cabo con transparencia y dentro de los límites legales, constituye una actividad legítima.
Por su parte, el tráfico de influencias es un fenómeno distinto y mucho más oscuro que se produce cuando un individuo o grupo se sirve de su posición de poder, influencia o relaciones personales para obtener favores, privilegios o beneficios indebidos y que se pueden manifestar de varias formas:
- En la esfera pública: desde el ejercicio de presiones sutiles hasta acciones directas que restringen la igualdad de oportunidades y el juego limpio.
- En la esfera empresarial: desde el otorgamiento de contratos públicos sin competencia real, la obtención de licencias o permisos de manera irregular, o la evasión del cumplimiento de las normas mediante influencias indebidas.
En consecuencia, estas prácticas que distorsionan el mercado y socavan la competencia justa tienen consecuencias nefastas para la sociedad en su conjunto y derivan en la mala asignación de recursos o la falta de calidad en los servicios públicos. Un aspecto fundamental para diferenciar ambos conceptos es la transparencia. Los procesos y relaciones transparentes y abiertos al escrutinio público tienden a estar más alineados con los principios éticos y democráticos, mientras que la opacidad y el secretismo son señales de advertencia de prácticas de dudosa legalidad.
La ética, por su parte, también juega un papel crucial en este debate. En este sentido, los individuos que ocupan cargos de responsabilidad en las instituciones, el gobierno o en el sector privado deben ser conscientes de sus propios valores y la influencia que ejercen sobre otros: la integridad y la honestidad son virtudes personales y pilares sobre los cuales se debe de construir la confianza en las instituciones y quienes las dirigen.
A la vista de lo expuesto, queda claro que uno de los desafíos principales radica en la ambigüedad inherente a las relaciones humanas y las redes de poder. Pero ¿dónde termina la colaboración legítima y empieza el aprovechamiento indebido de contactos y el tráfico de influencias? La respuesta no siempre es clara y puede variar según el contexto cultural y legal.
Muchas democracias han establecido normas específicas para combatir el tráfico de influencias que van desde la redacción e implementación de códigos de conducta hasta regulaciones más amplias que prohíben prácticas corruptas. Nuestro Código Penal brinda un marco legal para identificar, investigar y sancionar el tráfico de influencias, delitos contra la Administración pública regulados en el Capítulo VI del Título XIX (arts. 428 a 431).
En este sentido, el marco legal se complementa con disposiciones relacionadas con la implantación modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, es decir, un programa de Compliance Penal.
Estas disposiciones son fundamentales para promover una cultura de transparencia y ética en el sector privado que conducen a las empresas a establecer mecanismos internos para prevenir y detectar posibles conductas delictivas, como es el tráfico de influencias. De esta manera, tanto el sector público como el privado están sujetos a regulaciones que buscan salvaguardar la integridad y la equidad en todas las esferas de la sociedad.
Tal es el nivel de necesidad que, en ocasiones, la Administración impone como requisito de contratación tener un código ético o de conducta en el seno de las organizaciones que optan a ser Contratistas Públicos, llegando a exigir incluso un Plan de Prevención de Riesgos Penales y Antisoborno (Compliance).
Por ello, parece lógico pensar que las propias instituciones deberían “predicar con el ejemplo” y disponer de estos sistemas de prevención de riesgos penales y antisoborno para garantizar que operan bajo los más altos estándares éticos y así garantizar la equidad y transparencia para todos los actores involucrados. Esto no solo fortalecerá la legitimidad de las instituciones, sino que también preservaría los valores fundamentales de una sociedad democrática. No obstante, la efectividad de estas medidas dependerá finalmente de la voluntad política para hacer cumplir las leyes de manera justa e imparcial.